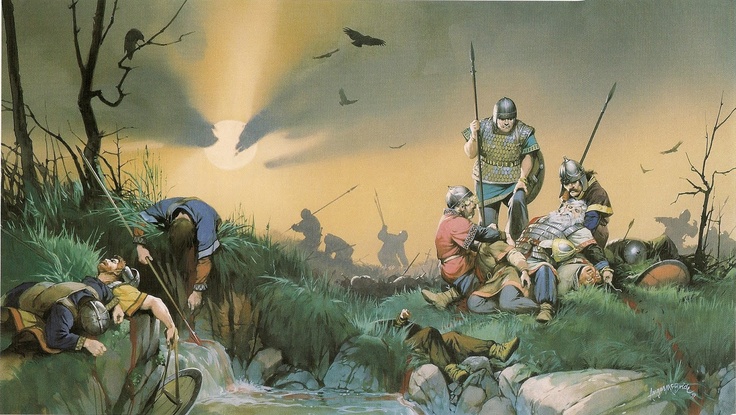Las campañas finales al desierto, el afianzamiento de la soberanía en la Patagonia
Por el Lic. Sebastián Miranda

Entre 1880 y 1885 se realizaron las últimas campañas al desierto en la Patagonia, asegurando la soberanía en la región, entonces en disputa con Chile y terminando para siempre con el flagelo del malón.
Presentamos la sexta nota sobre la cuestión.
Las grandes campañas realizadas por el general Julio Argentino Roca en 1879 barrieron con las tribus de La Pampa, reduciéndolas y obligándolas a entregarse o retirarse hacia los confines del Neuquén y los contrafuertes andinos para evitar ser capturadas. Entre 1880 y 1885 se realizaron una serie de campañas en regiones de difícil acceso que permitieron terminar con las últimas resistencias.
1. La campaña del general Conrado Villegas al Nahuel Huapi (1881)
El 12 de octubre de 1880 asumió la presidencia el general J. A. Roca, nombró como ministro de Guerra y Marina al general Benjamín Victorica. A pesar del daño propinado a los indígenas, algunos núcleos importantes todavía persistían. Si bien las incursiones eran aisladas, seguían generando daños e intranquilidad. El 19 de enero de 1881 300 moluches armados con Winchester asaltaron el fortín Guanacos y mataron al alférez Elíseo Boerr, 12 soldados y 17 vecinos. Los asaltos se repitieron en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, llegando hasta Puán. En agosto de ese mismo año murieron en combate contra los indios el teniente Abelardo Daza y 15 soldados del Regimiento 1 de Caballería. Otras incursiones, aunque menores, llegaron a las inmediaciones de Bahía Blanca. Desesperados por el hambre, los salvajes se arriesgaban a adentrarse en el territorio controlado por el Ejército Argentino para evitar perecer.
Ante esta situación, el presidente ordenó al ministro de Guerra y Marina el envío de una expedición para explorar la región en torno al lago Nahuel Huapi y reducir a los salvajes que incursionaban y aprovechaban la cercanía de la frontera con Chile –como lo venían haciendo desde hace décadas- para refugiarse en el país trasandino con el apoyo del gobierno. La misma quedó bajo la dirección del veterano general Conrado El Toro Villegas, uno de los más experimentados y valientes comandantes, entonces jefe de la línea militar del Río Negro. Previamente se realizaron una serie de exploraciones a cargo del teniente coronel Manuel J. Olascoaga, el teniente 1º Jorge Rohde y el capitán Erasmo Obligado que comandó una escuadrilla naval que recorrió el río Negro y el Limay. El general C. Villegas organizó la expedición dividiendo a las fuerzas en tres brigadas.
Primera brigada
Comandada por el Teniente Coronel Rufino Ortega, integrada por el regimiento 11 de caballería, el batallón 12 de infantería con 6 jefes, 16 oficiales y 474 de tropa. Debía salir de Chos Malal y batir a los indios en los contrafuertes andinos hasta el lago Nahuel Huapi. Inició la marcha el 15 de marzo de 1881, batiendo las zonas en torno al río Agrio, el arroyo Codihué, el lago Aluminé y el arroyo Las Lajas. El 26 de marzo se produjo un combate con indios que provenían de Chile que produjo la muerte de 2 suboficiales y 2 soldados. Posteriormente también murió en un enfrentamiento el teniente Juan Cruz Solalique. El 30 de ese mes 100 indios mandados por uno de los hijos del cacique Sayhueque, Tacuman, se enfrentaron a la división resultando muertos 1 suboficial y 10 salvajes.[1]
Segunda brigada
Mandada por el coronel Lorenzo Vintter, partió del fuerte General Roca. Debía avanzar hacia Confluencia, proseguir por la margen norte del Limay luego dividirse en dos columnas para atacar las antiguas tolderías de Reuque Curá y las de Sayhueque. Estaba integrada por 6 jefes, 22 oficiales, 5 cadetes y 557 de tropa de los regimientos 5 y 7 de caballería y una sección de artillería con 2 piezas de montaña. Comenzó el avance en forma simultánea con la primera división. El 24 de marzo una avanzada mandada por el sargento mayor Miguel Vidal atacó sorpresivamente las tolderías del cacique Molfinqueo tomando prisioneros a 28 indios y a 3 comerciantes chilenos. Otro destacamento dirigido por el coronel Luis Tejedor recuperó casi 6.000 animales abandonados por los indios que huían hacia Chile. El 31 de marzo la partida del alférez Andrés Gaviña capturó una valija con las insignias del ejército chileno, dejada por un grupo de salvajes que escapaba de las fuerzas nacionales. El 9 de abril la brigada alcanzó el lago Nahuel Huapi.
Tercera brigada
Dirigida por el coronel Liborio Bernal comenzó las operaciones partiendo de la isla de Choele Choel, siguiendo por el arroyo Valcheta, adentrándose en Río Negro y de allí hasta el Nahuel Huapi. Las zonas a recorrer eran completamente desconocidas. Para su misión disponía de 10 jefes, 36 oficiales, 9 cadetes y 525 hombres de tropa del batallón 6 de infantería y el regimiento 3 de caballería. El 29 de marzo se logró la captura del capitanejo Purayan con 37 indios y 1400 cabezas de ganado. Previamente se había rescatado un niño que llevaba 8 años de cautiverio entre los salvajes. Gracias a la información aportada por el niño, se detectó una toldería cercada que fue atacada por un destacamento al mando del mayor Julio Morosini, permitiendo la captura de 10 indios y casi 1500 animales. El 2 de abril la brigada llegó al lago Nahuel Huapi.
El 10 de abril se produjo la reunión completa de las tres brigadas en las nacientes del río Limay. Finalizadas las operaciones y dado que en la época las temperaturas comienzas a ser muy bajas, el general C. Villegas dispuso el retiro de las brigadas hacia sus bases dando por finalizada la campaña. Si bien se produjeron importantes bajas a los indios, 45 muertos y 140 prisioneros, no se alcanzó el objetivo principal que era terminar con las masas de indígenas que aún quedaban en la región, dejando de esta manera la puerta abierta para nuevas acciones.
Mientras tanto los principales caciques que aún quedaban – Sayhueque y Reuque Curá- solicitaron apoyo a sus hermanos araucanos del otro lado de la cordillera para retomar la iniciativa. Los recursos, producto de los malones, actuaban como un importante imán para generar nuevos malones. El 16 de enero de 1882 aproximadamente 1000 indios atacaron un fortín ubicado en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. A pesar de que lo defendían solamente 15 soldados y 15 paisanos mandados por el capitán Juan G. Gómez, rechazaron a los salvajes. La acción evidencia el valor que siempre ha caracterizado al soldado argentino y la eficacia de los Remington. El 20 de agosto de ese año una partida de 26 soldados al mando del Teniente Tránsito Mora y el Alférez indígena Simón Martínez fue emboscada por 400 indios en las lomadas de Cochicó, siendo muertos todos los efectivos argentinos. Quedaba en evidencia que los salvajes no habían sido reducidos. El ministro de Guerra y Marina dispuso la reorganización de la fuerzas que quedaron agrupadas en la división 2º que desde Choele Choel controlaría y operaría sobre los ríos Neuquén y Negro y la división 3º que con su comando en Río Cuarto controlaría la Pampa Central.
2. Campaña del general C. Villegas (1882-1883)
Ante los ataques de los indígenas, el General C. Villegas dispuso de una nueva expedición organizada con tres brigadas. Posteriormente emitió un informe que nos permite tener una muy detallada relación de todo lo sucedido en esta expedición en la que las fuerzas nacionales fueron eficazmente apoyadas por los indios amigos.[2]
Primera brigada
Al mando del Teniente Coronel Rufino Ortega, compuesta por una plana mayor, los regimientos 3 y 11 de caballería y el batallón 12 de infantería, con un total de 4 jefes, 20 oficiales y 310 soldados. Las fuerzas partieron en noviembre avanzando hacia el sur dirigiéndose a la confluencia de los ríos Collón Curá y Quemquemtreu. La marcha se realizó de noche para ocultarse de la observación de los indios, recorriéndose 250 km en seis noches en medio de bajísimas temperaturas, lo que da una idea de los padecimientos de estos sacrificados hombres. Al llegar a las tolderías del capitanejo Millamán, este se entregó junto a 27 lanceros y 61 de chusma que pasaron a engrosar los efectivos de la brigada. Para evitar la detección, la brigada desprendió destacamentos menores para sorprender a los salvajes en sus tolderías, la brigada desprendió destacamentos menores.
Destacamento del Coronel Ruibal: Operó contra la indiada del cacique Queupo, batiéndolo y matando a 14 lanceros y capturando a 65 salvajes, perdiendo por su parte 5 efectivos que se ahogaron al cruzar el río Aluminé.
Destacamento del teniente coronel Saturnino Torres: logró la captura del cacique Cayul y 80 de sus hombres, perteneciente a la tribu de Reuque Curá.
Destacamento del Mayor José Daza: realizó una intensa persecución sobre los caciques Namuncurá y Reuque Curá que se escondieron en las zonas boscosas al sur del lago Aluminé pudiendo escapar.
Destacamento del Alférez Ignacio Albornoz: logró la captura de 2 capitanejos y 100 indios.
El 4 de diciembre la brigada se reunió en el lago Aluminé y desprendió nuevas partidas al mando de los mencionados Ruibal y Daza, sumándose el mayor O`Donell y el Teniente Coronel Torres que causaron nuevas bajas a los salvajes. En total la brigada logró abatir a 120 guerreros y capturar a 52 de lanza y 396 de chusma además de rescatar a 5 cautivos. Se construyeron un pueblo y 6 fortines para controlar los pasos cordilleranos e impedir el paso a Chile o su retorno desde el país trasandino.
Segunda brigada
Dirigida por el teniente Coronel Enrique Godoy, formada por una plana mayor y los regimientos 2 y 5 de caballería junto al batallón 2 de infantería, con 6 jefes, 32 oficiales y 512 de tropa. Inició la marcha el 19 de noviembre de 1882 hacia su objetivo central, la confluencia de los ríos Collón Curá y Quemquemtreu desde donde desprenderían partidas para reducir a los salvajes de la zona. Operó en forma similar a la primera brigada, desprendiendo columnas menores para atacar a los salvajes.
Destacamento del mayor Roque Peitiado: operó contra las tolderías del capitanejo Platero, logrando tomar 23 prisioneros a costa de la pérdida de 2 soldados propios y 10 heridos.
Destacamento del Coronel Juan G. Díaz: prosiguió el ataque contra las indiadas que habían escapado del Mayor R. Peitiado. El 11 de diciembre en un desfiladero en las cercanías del lago Huechu Lafquen, fueron emboscados por los salvajes armados con Rémingtons que habían fortificado la posición cerrando el camino. Las fuerzas nacionales treparon por las laderas escabrosas y después de casi tres horas de combate desalojaron a los indios, perdiendo la vida un soldado y el Teniente 1º Joaquín Nogueira.
Dada la gravedad de los acontecimientos, el Teniente Coronel M. Godoy inició nuevas operaciones para acabar con las tribus de Namuncurá y Reuque Curá que se habían establecido en las márgenes del río Aluminé. El 1º de diciembre reinició el avance, enviando notas a los caciques para pactar su rendición. Cuatro días después se presentó el cacique Manquiel con toda su tribu por el que se supo que la 1º brigada había logrado la captura del grueso de las tribus de Namuncurá y Reuque Curá, incluyendo a los hijos y mujer del primero. El 14 de diciembre el teniente coronel M. Godoy llegó a su objetivo central, la confluencia de los ríos Collón Curá y Quemquemtreu. Desde este lugar emprendió una segunda operación, esta vez contra el cacique Ñancucheo que seguía evadiendo a las fuerzas nacionales atravesando terrenos dificilísimos de transitar. El cacique pudo escapar, pero se logró la captura de numerosos salvajes. El incansable Teniente Coronel M. Godoy dispuso una nueva expedición para limpiar de indios la región. En enero de 1883 se realizaron nuevas acciones que permitieron la captura de 55 indios, abatiendo además a 1 capitanejo y 3 guerreros. Ñancucheo fugó a Chile. Durante estas acciones el Sargento Mayor Vidal se enteró de la presencia de una partida del ejército chileno en territorio argentino lo que motivó las protestas del gobierno nacional.
El 6 de enero de 1883 se produjo el combate de Pulmarí, en esa ocasión el Capitán Emilio Crouzeilles y el Teniente Nicanor Lezcano con 40 hombres se enfrentaron a un grupo de salvajes. Un oficial con uniforme del Ejército de Chile pidió parlamentar, los oficiales se acercaron y en ese momento fueron atacados y muertos a traición junto a un soldado:
“(…) Los indios en número se sesenta, tomando aislados a estos oficiales con un reducidísimo número de hombres, sorprendidos en un terrible desfiladero, dieron fin con ellos y cuatro soldados, acribillándolos a lanzazos e hiriéndolos de bala (…)”[3]
El 16 de febrero el Teniente Coronel Díaz chocó con alrededor de 150 indios en las cercanías del lago Aluminé en las cercanías de Pulmarí en el paraje de Lonquimay.[4] Nuevamente las fuerzas del Ejército Argentino se enfrentaron a efectivos chilenos, Díaz no cayó en la trampa y ante el ofrecimiento de parlamento abrió fuego contra también los chilenos capturándoseles armamento y pertrechos con la inscripción Guardia Nacional:
“Rompió el fuego sobre aquella tropa que avanzaba y sostuvo un brillante combate, rechazando completamente a esa fuerza superior en número que avanzó hasta cuarenta pasos de sus posiciones. Quedaron tendidos en el campo parte de ellos: seis soldados uniformados y un indio (…)”.[5]
De esta manera los efectivos argentinos defendían la soberanía dejando de lado la diplomacia y expresándose con el lenguaje de los fuertes, necesario cuando se viola el solar patrio.
En total la brigada logró la captura de 700 indios, poniendo fuera de combate a un centenar de ellos y limpiando el territorio argentino de partidas chilenas. También se construyeron nuevos fortines, al igual que lo hizo la primera brigada, para impedir el paso de los salvajes entre Argentina y Chile.
Tercera brigada
Comandada por el teniente coronel Nicolás Palacios con 4 jefes, 22 oficiales y 437 de tropa, estaba integrada por el regimiento 7 de caballería, el batallón 6 de infantería y un grupo de indios auxiliares. El 15 de noviembre de 1882 partió de la isla de Choele Choel con rumbo hacia el lago Nahuel Huapi para establecer allí su campamento general desde donde destacaría partidas contra los salvajes. Se libraron una gran cantidad de memorables combates entre los que se destacaron las incursiones del teniente Coronel Rosario Suárez, la dirigida por el propio Teniente Coronel N. Palacios. El 22 de enero de 1883 una partida mandada por el Capitán Adolfo Druy y el teniente 1º Eduardo Oliveros Escola se enfrentó a 400 indios del cacique Sayhueque que huía de la persecución de las fuerzas nacionales.
Como resultado de las acciones de esta brigada 3 capitanejos y 140 guerreros resultaron muertos, 2 caciques, 4 capitanejos, 114 de lanza y 361 de chusma fueron capturados. También se construyeron nuevos fortines.
La expedición en su conjunto produjo el afianzamiento de la soberanía en las provincias de Neuquén y Río Negro, dejando fuera de combate a las principales tribus mapuches y bloqueando los pasos de la cordillera por donde penetraban estos y los araucanos desde Chile.
Uno de los libros indigenistas más difundidos sobre la cuestión de la guerra en el Neuquén es el de los autores Curapil Churruhuinca y Luis Roux Las matanzas del Neuquén. Curiosamente, los escritores ponen este título al libro, pero no demuestran la existencia de ninguna matanza. Sin embargo, hay una serie de datos que resultan interesantes. Según las cifras aportadas por los propios autores, había en la región del Neuquén alrededor de 60.000 indígenas, la mayoría dependientes de los caciques Sayhueque y Purrán.[6] Sostienen:
“De este modo concluye la Campaña de los Andes. Durante la misma mueren 354 indígenas y se capturan 1.721, con las bajas nacionales de 5 oficiales y 38 soldados. Para el resultado no fue mucho el costo, comparativamente”.[7]
Aunque el número de indígenas que habitaban la región, según los autores, nos parece excesivo, pero tomémoslo como cierto. Entonces si sobre 60.000 indios, fueron muertos 354, esto quiere decir que cayeron el 0,59% en operaciones militares, una cifra prácticamente irrisoria para una guerra, ¿a dónde están las masacres a las que se refieren los escritores? En su mensaje al Congreso de la Nación de 14 de agosto de 1878, el general J. A. Roca afirmó que en la zona había unos 20.000 salvajes. Si tomamos como el total este número, entonces el porcentaje de indios del tronco araucano caídos en la campaña al Neuquén sería entonces del 1,77%, cifra también muy baja para una guerra de exterminio como sostienen los indigenistas. De esta forma podemos observar como el tan mentado genocidio es una mentira. Uno podría sumar las bajas de las campañas de 1878-1879, pero esto no es aplicable a los indios del tronco mapuche o araucano del Neuquén y Río Negro ya que estos no fueron afectados por las mismas que estuvieron dirigidas contra las tribus de la región central de la Argentina. En otro orden, son los mismos autores los que admiten la gran incidencia de las luchas internas en las tribus y entre las mismas, en los índices de mortalidad de los indígenas. [8] Las cifras de las bajas indígenas también demuestran que la tan publicitada bravura indomable del indio se practicaba contra las poblaciones indefensas, pero de poco le valía contra los efectivos del Ejército Argentino.
3. Expediciones finales
A fines de 1883 y comienzos de 1884 comenzaron las operaciones finales contra los salvajes, enfermo y cargado de cicatrices, el célebre Toro Conrado Villegas se marchó a Europa para intentar curarse, pero falleció en París el 26 de agosto de ese año. Fue reemplazado en el mando de la 2º Brigada por el general Lorenzo Vintter que se convirtió en gobernador militar de la Patagonia y continuó las acciones en Neuquén y Río Negro. Acosado por el hambre y la implacable persecución de las fuerzas argentinas, el 24 de marzo de 1884 se rindió el cacique Namuncurá con 9 capitanejos, 137 de lanza y 185 indios de chusma.
Solamente quedaban en pie los restos de las tribus de Sayhueque e Inacayal. Para terminar con ellas, el general L. Vintter envió una nueva expedición, esta vez al mando del Teniente Coronel Lino Oris de Roa. Partiendo el 21 de noviembre de 1883 de fortín Valcheta con 100 hombres se dirigió hacia el río Chubut que se había unido a otros caciques, pero apenas lograba reunir algo más de tres centenares de guerreros. Las patrullas del sargento mayor Miguel Linares y el capitán Manuel Peñoiry continuaron los rastrillajes y las acciones que permitieron nuevas capturas. El 1º de enero de 1884 las fuerzas del teniente coronel de Roa chocaron con 300 indios dirigidos por el cacique Inacayal, quedando 4 de ellos muertos en el campo de batalla, 16 fueron tomados prisioneros. El hostigamiento constante generó nuevas rendiciones, poco tiempo después de la de Namuncurá, se presentó el cacique Maripán con 184 guerreros. Otros centenares se fueron presentando en los días siguientes.
El General L. Vintter dispuso ese mismo año el envío de tres columnas al mando del sargento mayor Miguel Vidal para batir a los indios que quedaban aún escondidos, especialmente en los poco accesibles contrafuertes andinos, logrando la captura de 300 indios. La presión constante dio el resultado esperado, el 1º de enero de 1885 Sayhueque, el último de los grandes caciques se presentó en el fuerte Junín de los Andes junto con 700 lanceros y 2500 de chusma.
El 20 de febrero de 1885 el general L. Vintter escribió al jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División Joaquín Viejobueno:
“En el Sud de la República no existen ya dentro de su territorio fronteras humillantes impuestas a la civilización por las chuzas del salvaje.
Ha concluido para siempre en esta parte, la guerra secular que contra el indio tuvo su principio en las inmediaciones de esa capital el año 1535”.[9]
Las campañas al desierto habían terminado poniendo fin para siempre al azote del malón, a las fronteras interiores, al cautiverio y asesinato de miles de pobladores habiendo asegurando la soberanía sobre la Patagonia pretendida por Chile.
4. El mapuchismo
Sometidas las tribus, la mayoría de los caciques fueron tomados prisioneros y liberados al poco tiempo, el propio Sayhueque, a pesar de la resistencia que había ejercido, en abril de 1885 ya estaba de retorno con su comitiva en Río Negro desde donde pasó con su tribu a las tierras asignadas por el gobierno argentino en Chubut. Es decir, fue detenido en enero, y en abril ya había vuelto a la libertad ¿dónde está la tan proclamada ferocidad genocida del Ejército y las autoridades argentinas? El otorgamiento de tierras a Namuncurá demoró más, pero el gobierno chileno intentó seguir usando a los mapuches contra la Argentina. En el Primer Congreso del Área Araucana Argentina en 1963, se afirmó que:
“En 1908 el Gobierno de Chile puso a su disposición 1.800 hombres aguerridos para reconquistar sus antiguos territorios”.[10]
Todavía en 1908 los mapuches seguían pensando, con el apoyo de Chile, en invadir el Neuquén. Nunca los mapuches aceptaron al hombre blanco en la Patagonia:
“Por cierto, tras las adjudicaciones y la llegada de los pioneros, funcionarios, comerciantes y, especialmente, colonos y hacendados, los mapuches constituyeron por un buen tiempo un peligro constante de represalias y daños, atosigados como estaban por el rencor y el deseo de venganza, con el oprobioso recuerdo de los desmanes del gran malón blanco”.[11]
Los citados autores indigenistas –Churruhinca y Roux- hacen amplias referencias al valor que dan a la pertenencia de la Patagonia a la Argentina y a la bandera nacional:
“(…) Moreno consideró que estas regiones debían incorporarse a la República Argentina. Y actuó en función de esa idea (…) Si Moreno fue leal a su país no actuó lealmente con Sayhueque y sus muchos amigos indios, a quienes aseguró visitar solamente para conocerlos, mientras trabajaba su mente y su corazón al acuciamiento de trasladar esos dominios a la Argentina por la sumisión o por la fuerza”.[12]
Está claro que para los mapuchistas, el Neuquén y el Río Negro no eran parte de la Argentina, sino que formaban un Estado aparte, el mapuche. Después de hacer una referencia a las campañas finales de 1884-1885, y refiriéndose al destino de las tribus rendidas afirman:
“Para todas ellas principará una nueva etapa. Bajo nueva bandera. Bajo nuevos nombres”.[13]
A continuación, dejan muy claro el concepto indigenista de pueblo originario:
“(…) Gringos eran todos los no mapuches, argentinos o europeos. Extranjeros para los nativos neuquinos. Y la sangre ardida de los hermanos muertos ponía una pared rocosa entre naturales y blancos. Difícil entenderse”.[14]
Parecen olvidar que fueron los indios araucanos o chilenos, hoy llamados mapuches, los que desde el occidente de la cordillera de los Andes invadieron la Patagonia expulsando o exterminando a las tribus locales.
Finalmente, el rechazo a la bandera argentina aparece nuevamente reflejado en las siguientes palabras:
“(…) Las huestes roquistas han destruido en Neuquén indígena para enarbolar una enseña y traer una gringada. Negocio de usurpación, proclama de soberanía tres veces ilegítima, edificada sobre la mentira, la ofensa gratuita y el crimen, comercio infamado de tierras”.[15]
No es de extrañar que los mapuches se opusieran al proceso de fundación de pueblos y parques nacionales en Neuquén y Río Negro. Pasado el tiempo el movimiento mapuche parecía apagado, pero algo ocurrió. En 1963 los mapuches lograron concretar la reunión del Primer Congreso del Área Araucana Argentina en San Martín de los Andes. Por iniciativa de un vecino del Neuquén, Willy Hassler, nombre no muy originario (se trataba de un alemán), comenzó a avivar la problemática de los mapuches en los parques nacionales.
Las usurpaciones de terrenos y atentados de los mapuches se están convirtiendo en moneda corriente. Carlos Sapag, hermano del gobernador denunció:
“Son activistas que cuentan con apoyo de las FARC y relaciones con Batasuna, el brazo político de ETA”.[16]
El entonces intendente de Villla Pehuenia, Silvio del Castillo, declaró:
“En Villa Pehuenia los mapuches ya tienen 10.000 hectáreas en su poder. No voy a entregarles un metro más”.[17]
Sin embargo, no todos los mapuches comparten esta visión expansionista:
“Arrastran a los jóvenes a una lucha sin sentido. Nosotros queremos la paz. Hoy los mapuches ocupan tierras que nunca fueron nuestras”.[18]
La Sociedad Rural de Neuquén ha denunciado que en la provincia hay al menos 57 campos usurpados. Todo esto es promovido por la Confederación Mapuche que agrupa a las principales comunidades, sin embargo, sus detractores la acusan de:
“(…) Estar infiltrada por activistas de izquierda que pretenden escindir el territorio de la Argentina. También los acusan de malversación de fondos”.[19]
Este dato no es menor y es donde se encuentra el meollo de la cuestión. No solamente tienen nexos con organizaciones de izquierda, sino que reciben el apoyo mediático de supuestas ONGs. Curiosamente la sede central del movimiento mapuche reside en Londres que de esta manera debilita a la Argentina y ejerce una nueva amenaza sobre la Patagonia y sus recursos, sumándola a la presencia de la base militar de la OTAN en Malvinas.
En total en la Argentina el reclamo es por 15 millones de hectáreas, en Neuquén se centra en las zonas de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa la Angostura, Villa Pehuenia, Zapala, Aluminé y Cutral Có. En Río Negro los más importantes están en El Bolsón, Bariloche, Comallo, Trapalcó, Ñirihau, Cuesta del Ternero y Chelforó. Estos intentos de obtener tierras que son patrimonio de los argentinos se extienden incluso a la provincia de Buenos Aires, a la que nunca llegaron los mapuches.
El avance del movimiento mapuche es notable, las 18 comunidades originales que reclamaban tierras se han convertido en 55 solamente en Neuquén. Martín Maliqueo, vocero de una de ellas, la Lonko Purrán, declaró:
“(…) No somos ni chilenos, ni argentinos, somos mapuches y no nos sentimos representados”.[20]
El proceso cesionista y antiargentino se extiende.
Fuentes:
[1] Todas las cifras utilizadas en este trabajo han sido tomadas del libro de WALTHER, Juan Carlos. La conquista del desierto, cuarta edición, Buenos Aires, EUDEBA, 1980. Se trata de una de las mejores obras generales sobre la cuestión de las campañas al desierto.
[2] MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. Campaña de los Andes al sur de la Patagonia. Partes detallados y diario de la expedición. Ministerio de Guerra y Marina, segunda edición, Buenos Aires, EUDEBA, 1978. Para las acciones de los indios amigos ver pp. 86, 88, 94, 102, 106, 108, 112
[3] MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. Op. cit., p. 85.
[4] Ver el excelente e imprescindible trabajo de PAZ, Ricardo Alberto. El conflicto pendiente. Fronteras con Chile, segunda edición, Buenos Aires, EUDEBA, 1981, pp. 58-59.
[5] MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. Op. cit., pp. 18-19.
[6] CHURRUHUINCA, Curapil y ROUX, Luis. Las matanzas del Neuquén. Crónicas mapuches, tercera edición, Buenos Aires, Plus Ultra, 1987, p. 195
[7] CHURRUHUINCA, Curapil y ROUX, Luis. Op. cit., p. 167.
[8] Ver CHURRUHUINCA, Curapil y ROUX, Luis. Op. cit., pp. 54, 55, 68, 71, 89, 108, 149.
[9] Carta del general L. Vintter al jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Joaquín Viejobueno, 20 de febrero de 1885.
[10] VIGNATTI, M. A. Iconografía aborigen. En: Primer Congreso del Área Araucana Argentina, Buenos Aires, 1963, T II, p. 52.
[11] CHURRUHUINCA, Curapil y ROUX, Luis. Op. cit., p. 242.
[12] CHURRUHUINCA, Curapil y ROUX, Luis. Op. cit., p. 103.
[13] CHURRUHUINCA, Curapil y ROUX, Luis. Op. cit., p. 173.
[14] CHURRUHUINCA, Curapil y ROUX, Luis. Op. cit., p. 216.
[15] CHURRUHUINCA, Curapil y ROUX, Luis. Op. cit., p. 249.
[16] Declaraciones de Carlos Sapag. En: MOREIRO, Luis. El regreso de la araucanía, Buenos Aires, La Nación, domingo 18 de octubre de 2009, sección 6.
[17] Declaraciones del intendente de Villa Pehuenia, Silvio del Castillo. En: MOREIRO, Luis. El regreso de la araucanía, Buenos Aires, La Nación, domingo 18 de octubre de 2009, sección 6.
[18] Declaraciones de los caciques mapuches de las comunidades de Currumil y Aigo. En: MOREIRO, Luis. El regreso de la araucanía, Buenos Aires, La Nación, domingo 18 de octubre de 2009, sección 6.
[19] MOREIRO, Luis. El regreso de la araucanía, Buenos Aires, La Nación, domingo 18 de octubre de 2009, sección 6
[20] En: VARISE, Franco. Crecen conflictos con aborígenes por reclamos de tierras, Buenos Aires, La Nación, 16 de agosto de 2009, p. 19
Fuente: https://deyseg.com/history/196